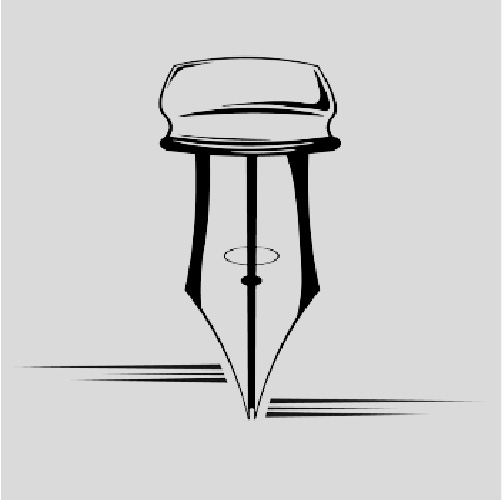Una cualidad básica de las leyes humanas es que deben de ser justas. Desde la perspectiva cristiana, la ley humana puede considerarse de alguna manera como un derivado de la ley eterna, siempre y cuando sea conforme a la razón y respete la dignidad de la persona. Así, los cristianos deberíamos distinguirnos tanto por el aprecio a las leyes que emanan de la autoridad, como por señalar, en cambio, las leyes inicuas, pues una ley inicua resulta ser en verdad un acto de violencia, como lo enseñaba Tomás de Aquino, en el siglo XIII y lo recoge actualmente la enseñanza eclesial.
Que la ley humana derive de la eterna significa que por ser Dios la causa primera del universo es en él donde finalmente el ser humano encuentra su fundamento en lo individual y en lo social. En consecuencia, fuera del caso de las leyes inicuas, la obediencia a las leyes es una exigencia moral.
Si bien en la democracia el pueblo es considerado soberano, esto no significa que pueda, a capricho, dispensar a los gobernantes del cumplimiento de la ley u obligarlos a cumplirla, mucho menos, que éstos tengan que consultar al pueblo para determinar seguir la ley o no seguirla. Actuar de ese modo significaría debilitar seriamente los cimientos en los que se apoya la misma democracia.
Para establecer y modificar las leyes se constituye el parlamento, de tal forma que las cámaras legislativas, elegidas por los ciudadanos, -y puede decirse entonces que por el pueblo- siguen para ellos los procesos establecidos. El poder ejecutivo, por su parte, está obligado, moral y jurídicamente, a actuar de acuerdo con el dictado de las leyes, y eso no se necesita consultar con el pueblo.
La vida social necesita las leyes humanas además de las leyes morales. Estas leyes son promulgadas y garantizan, en lo que cabe, que las reglas de conducta que requiere la vida social sean conocidas y apreciadas por todos los ciudadanos.
En nuestro país hace falta una cultura en la que se aprecie el valor auténtico de las leyes. A todos nos parece fácil romperlas o ignorarlas. Comencemos pues a fomentar esa cultura.
Pedro Miguel Funes Díaz