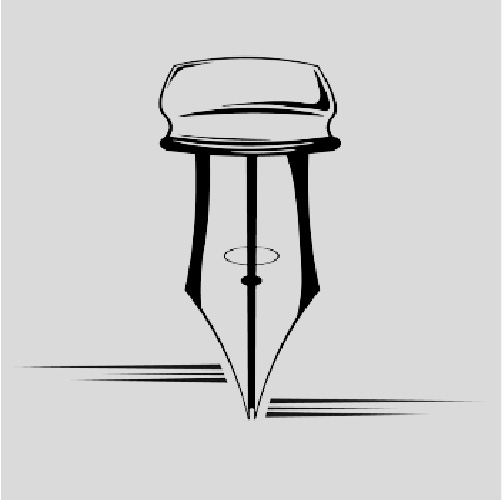Cartas encontradas (1966-1974). Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz. Fondo de Cultura Económica, México, 2022.
El encuentro entre Rosario Castellanos (1925-1974) y Raúl Ortiz y Ortiz (1931-2016) ocurre en los años sesenta del siglo XX en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional, cuando ambos son presentados como funcionarios del equipo del rector Ignacio Chávez: ella como directora de Información y Prensa, y él a cargo de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Becas. Desde el primer momento, escribe Ortiz y Ortiz, “descubrimos que compartíamos una serie de afinidades, como nuestro amor por el teatro, el cine y la literatura en general, amén de los refinamientos de la cocina yucateca” (p. 18).

Este último punto tendrá una presencia curiosa en la correspondencia, la cual abarca casi una década e inicia justamente con la salida del rector Chávez de la Universidad en 1966 (por un juego turbio en el que intervino la presidencia de la República), cuando Rosario decide viajar a Estados Unidos, a ofrecimiento de María del Carmen Millán, quien tenía programados unos cursos sobre literatura en las universidades de Madison y Bloomington y propuso que la escritora (como un apoyo ante la pérdida de su trabajo en la UNAM) los impartiera. La primera carta de este paquete, pues, está fechada en Madison el 22 de septiembre de 1966. ¿Y la comida yucateca? A ella llegaremos más tarde.
La amistad entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz se reafirma con ese alejamiento. Esa carta inicial tiene una seña trágica, pues ella dice, metafóricamente, que “está prendida de las lámparas”, aunque aclara: “No es rigurosamente cierto, porque las lámparas que están a mi alcance son de mesa y el gesto no resulta muy estrepitoso” (p. 43), aunque lo será, a la postre, según indagaciones del propio Ortiz y Ortiz. Éste cuenta cómo fue la jornada última de Rosario Castellanos, aquel miércoles 7 de agosto de 1974 en Tel Aviv, cuando compró una mesa en un bazar. “Al llegar a casa quiso ver inmediatamente el resultado de sus intentos como decoradora. Puso una lámpara sobre la mesa que acababa de comprar pensando que harían buen juego. Conectó la lámpara y, sin sospechar alguna irregularidad, procedió a limpiarla con un trapo mojado. La reacción fue fatal, ya que la corriente en Israel es de 220 watts” (p. 31).
En las cartas está, pues, la sombra de lo trágico, aunque lo que sobresale en ellas es el humor y la inteligencia de Rosario Castellanos, como esta revisión a vuelapluma de la literatura más o menos reciente: “Para mis clases tengo que releer una serie de novelas que me están haciendo ver de un modo diferente lo que ya tenía muy establecido. De pronto me encuentro con que Carpentier es genial y que Carlos Fuentes está a un paso de convertirse en Luis Spota a cada instante. Que Al filo del agua como que es cada vez más profunda y verdadera mientras que se desvanecen los chistes de Ibargüengoitia y aun los de mi muy querido Emilio Carballido. De Juan García Ponce ni hablar. Es el aburrimiento en estado puro” (51).
Son cartas al amigo, de consumo privado, por lo que es difícil que sostuviera esas impresiones en público. Pero ahí están. También habla Rosario de sus rachas de depresión, sus transformaciones y sus logros. Dice además, lo cual es triste escucharlo así: “¡Pensar que pude morir sin haber sido embajadora, que era exactamente para lo que había sido hecha!” (p. 77)
Eso marca el fin de la correspondencia: el accidente fatal, injusto, de una escritora que tenía por delante grandes cosas por desarrollar, y que había construido ya un espacio narrativo, poético, dramatúrgico y ensayístico de enorme relevancia.
¿Y la comida yucateca? Se trata de toda una operación secreta, internacional, realizada por el “estimado licenciado” Raúl Ortiz y Ortiz para que Rosario Castellanos gozara en Israel de unos deliciosos papadzules. Escribe ella: “Estuve a punto de echarme a llorar de gusto (en todos los sentidos: el gastronómico, el de la amistad, el de la nostalgia de la tierra que nos vio nacer, etc.) cuando los recibí” (p. 116). Y: “Pero Raúl, qué puntada tan buena fue la de los papadzules. […] De veras, mano, aguantas cantidad y yo no tengo de ti sino obras completas que dedicarte porque no he recibido más que puros favores tuyos” (p. 117). O: “Usted sabe que hizo una proeza con lo de los papadzules, que algún día pasará a la historia” (p. 120).
La correspondencia cifra, entonces, de modo entrañable, esa grande (aunque breve) amistad.