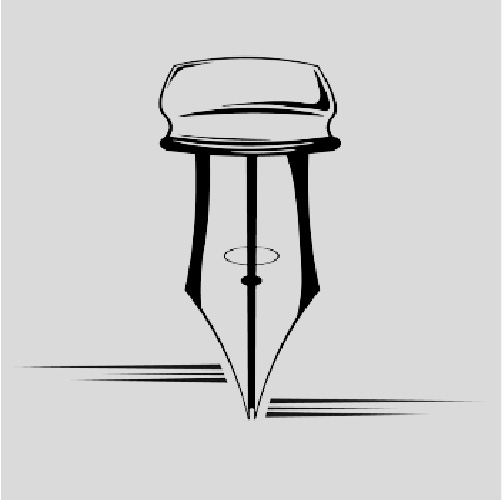Cuando publicó El miembro fantasma (2021) dije que Federico Guzmán Rubio (Ciudad de México, 1977) era un atento lector con la paciencia necesaria para aglutinar autores por regiones y, de esta manera, hallaba visiones en común y diferencias. Llamaba la atención su particular interés por ubicar lo que acontecía en la literatura no sólo en México sino también en distintos países de América Latina. Me referí a él como una suerte de trotamundos, un flâneur en el sentido más sibarita y aventurero de la palabra. En ese compendio de crónicas se hablaba de la enfermedad de su padre, y también de un elemento en común en varios países de la región: la visión utópica, lo que no alcanzó a ser, aquello que se quedó sólo en buenas intenciones. Aunque no era un punto desarrollado de forma extensa, estaba latente en su escritura. Y ahora, con Sí hay tal lugar, lo veo de una forma más clara.

Estos textos recuerdan un tipo de periodismo en donde no importa la extensión sino cómo se cuentan los hechos. Porque, no cabe duda, la brevedad y la modernidad del ciberespacio, han impuesto una moda en los diarios y revistas: menos texto, más imagen. En la era del hipertexto y con la visión de que el lector no desea historias detalladas, resulta poco frecuente poder leer crónicas como las de Federico Guzmán Rubio. En ese sentido, en estas páginas se ejecuta un periodismo de primera, en un país donde el diarismo se práctica —la mayoría de las veces— sin equilibrio, con poca ética, más encaminado a favorecer intereses de los dueños de los medios de comunicación, de sus berrinches y estados financieros.
La prosa de Guzmán Rubio va de lo general a lo particular y viceversa, en un camino sin prisas ni arrebatos. Describe con placer, contagia su entusiasmo por lo que encuentra, comparte su admiración, ilusiones, desencantos y, también, sus problemas con el portugués, por ejemplo. Elabora comparaciones con lo que observa y describe, y eso nutre el retrato que traza de la ciudad utópica. Se alimenta de la historia tanto regional como literaria, además de la filosofía que enarbolan los que construyeron ese tipo de zonas, quimeras, entelequias con nombre y ubicación. Ahora el narrador encarna a un cazador de utopías, con rostro de historiador, alma de periodista —fiel ejecutante del Nuevo Periodismo— y mirada de antropólogo al trazar rutas para llegar por distintas vías filosóficas, históricas y literarias a esos parajes que se planteó visitar. Expediciones en solitario, cuya misión es dar cuenta de lo ocurrido; porque alguien pensó que las cosas iban a resultar bien, pero no sucedió de esa manera. Precisamente los seres humanos aprendemos de esos fracasos, de esas reinvenciones.
Son siete los lugares que visita y que lo motivan a reflexionar en esos modelos de una civilización singular, aislada de otras, con una forma única de avanzar hacia un futuro promisorio. En México figuran dos, con sus respectivos contrastes: la utopía cristiana de Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán (1539) como bien indica Guzmán Rubio, “uno de los estados más violentos del país”; y la utopía neoliberal en Santa Fe, en la Ciudad de México (1982), en esa zona de la capital que nada tiene que ver con el resto de la metrópoli.
En Argentina se gestó la utopía republicana llamada Argirópolis (1850), que derivó en un campo de concentración y prisión. Por otro lado, la utopía racista se concentra en la Nueva Germania, ubicada en Paraguay, (1886); es el “antecedente de la Alemania nazi, casi una anécdota en el germen del odio y el horror”. El escritor señala que el sueño de crear una sociedad aria, sin judíos, fuera de Europa, fracasó con esta idea en Paraguay; no obstante, se continuó con esa misma idea en Alemania, dentro de Europa. Y yo agregaría que, años más tarde, los sionistas soñaron en aplicar lo mismo con los palestinos dentro de la misma Palestina; sin embargo, ellos lo llevaron a la práctica y cada vez con consecuencias atroces, lamentablemente.
La utopía anarquista queda acentuada en la Colonia Santa Celia, ubicada en Brasil (1890), espacio del que sólo queda el Memorial del Anarquismo. Y también en Brasil es donde se ubica Fordlandia o la utopía industrial (1928), cerca del río Tapajós y del Amazonas. Ahora es una zona en ruinas que la selva devoró, pero hace casi cien años fue el lugar que mandó construir Henry Ford con el propósito de fabricar carros económicos a “una escala nunca antes vista”. Ford impuso respetar las reglas laborales que regían sus oficinas en Michigan, nunca tomó en cuenta el clima, las condiciones de trabajo y la forma de vida de la gente viviendo cerca del Amazonas, en un clima selvático. Esa corta visión derivó en un fracaso. Fordlandia suena a Disneylandia, y curiosamente Ford y Walt Disney eran amigos, quizá el empresario dedicado a la industria automotriz quiso emular los pasos de su amigo, especialista en la diversión para chicos y grandes. Y, la última utopía revolucionaria de este compendio, ocurrió en Solentiname, Nicaragua (1965).
Federico Guzmán Rubio cabalga entre la crónica y el ensayo personal, y eso hace más disfrutable seguirlo en sus viajes de mochila al hombro. Hay ocasiones que su escritura se acerca al reportaje, con datos duros para hacer más sólidos los argumentos, revela detalles como lo haría un buen observador; también muestra sus tropiezos —que cualquiera los tenemos— en esta clase de periplos y, lo que más aprecio, es que poco a poco habla de su vida, de su familia. Esto último de forma mesurada. Además se agradece que trata de poner en el centro de su escritura el lugar que visita y no a él, como ocurre con otros autores. Recuerdo en este momento a cierto escritor con más amigos que aciertos literarios, y más simpático en las charlas de sobremesa que en sus libros, quien nunca puede hablar de otros escritores o de obras importantes de la literatura sin ponerse como foco de atención. Y eso cansa.
“Los sueños que aquí ven”, escribió alguna vez Michel de Montaigne para referirse a sus ensayos. Y eso, finalmente, son las utopías, como las vislumbró Tomás Moro. Para el autor dichas utopías han ocupado un sitio en no pocas páginas de libros y, en ese sentido, las concibe como un género literario que “mezcla el relato fantástico con el manifiesto político”.
A propósito de lo fantástico en la literatura y la política en Latinoamérica, es pertinente recordar el discurso que Gabriel García Márquez pronunció cuando recibió el premio Nobel de Literatura, en 1982, titulado “La soledad de América Latina”. Se trata de una reflexión sobre la identidad, la historia y los desafíos en el continente; y hace énfasis en la importancia de la literatura en la lucha por la justicia y la dignidad de la región. Porque “América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural”. Se pregunta el escritor colombiano: “¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes?” Enfoca su respuesta a las injusticias seculares y amarguras sin cuento […] Y que “muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad”.
García Márquez afirmaba que todavía no era demasiado tarde en América Latina, “para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Guzmán Rubio pudo realizar este libro por la Beca Michael Jobs de Crónica Viajera, otorgada por la Fundación Gabo. Es probable que a García Márquez le hubiera entusiasmado leer estas crónicas impregnadas, inevitablemente, de realismo mágico.