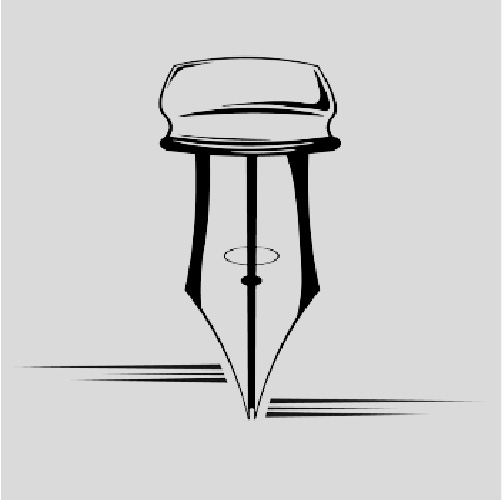Desde hace algunos años, en diarios reconocidos como El País, hemos leído reportajes donde gurús digitales confiesan que crían a sus hijos lejos de las pantallas. El contraste con el tiempo que hoy habitamos es evidente: la mayoría de los trabajos, organizaciones e incluso universidades demandan cada vez más habilidades vinculadas con recursos digitales, plataformas, automatizaciones y registros algorítmicos.
Mientras en algunos espacios educativos se regresa al pupitre, al lápiz y a la escritura a mano, en otros proliferan los prompts, los sistemas biométricos, la obsolescencia programada y la exigencia constante de actualización. No se trata de una contradicción anecdótica, sino de una expresión clara de un modelo socioeconómico que se sostiene en la aceleración tecnológica y el consumo permanente.
Existen colegios, como el Waldorf of the Peninsula, donde estudian hijos de directivos de Apple y Google, que retrasan deliberadamente el uso de pantallas hasta la secundaria. Al mismo tiempo, en nuestros barrios y entornos cotidianos vemos a madres y padres exhibiendo a sus hijos en TikTok, o entregándoles un celular o un videojuego para cumplir funciones simbólicas, narrativas o simplemente de contención.
Hasta aquí podría parecer que esta columna terminará con una invitación moralista a “desconectarnos”. Sin embargo, hacerlo así sería poco empático y realista. Mucho más, cuando la agenda global adoptada por muchas de las instituciones en las que trabajamos acelera aún más los flujos tecnológicos. La pregunta entonces no es si usamos o no tecnología (e Inteligencia Artificial), sino qué hacemos frente a ella.
Vale la pena decirlo con claridad: esta discusión no surge en abstracto. Comenzó a tomar forma en el Seminario Ser humanx en tiempos de inteligencia artificial, que realizamos en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM), a partir de una provocación del Juan Martín, director de Tejiendo Redes Infancia. Su intervención puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿desde qué condiciones materiales y de seguridad se le pide a alguien que se desconecte?
Comprender que este escenario responde a un contexto más amplio —llámese capitalismo cognitivo, tecnofeudalismo o capitalismo de la vigilancia— requiere profundidad y debate. Pero mientras ese debate avanza, la vida cotidiana sigue ocurriendo.
Aquí surge una paradoja central: ¿quién puede realmente desconectarse?
Durante años se asumió que el privilegio estaba en quienes tenían acceso a computadoras y conectividad. Y aunque las brechas digitales siguen siendo amplias y persistentes, hoy emerge otro desplazamiento: quizá el privilegio se encuentre en quienes pueden darse el lujo de desconectarse.
¿Cómo decirle a un profesor de asignatura que no use inteligencia artificial, cuando más de la mitad de sus estudiantes ya realizan tareas con ChatGPT y plataformas similares, y además se le evalúa por productividad, rapidez y número de grupos atendidos? ¿Cómo pedirle que renuncie a una herramienta que, aunque imperfecta, le permite corregir más rápido, preparar clases en menos tiempo o sobrevivir a cargas laborales que no fueron pensadas para una sola persona?
¿Cómo pedirle a una cajera o cajero de supermercado que no adquiera habilidades digitales cuando observa que su puesto comienza a ser desplazado por cajas automatizadas, lectores biométricos o sistemas de autopago? ¿Cómo decirle que no se capacite cuando sabe que, si no lo hace, será el siguiente en la fila del ejército de reserva laboral, —ese conjunto de trabajadores siempre disponibles para ser reemplazados—?
¿Cómo sugerirle a alguien que recién consiguió empleo gracias a competencias digitales que “vuelva a lo analógico”, cuando tiene que pagar renta, transporte y alimentos? ¿Cómo pedirle a una diseñadora freelance que no use plataformas automatizadas si sus clientes exigen entregas más rápidas? ¿Cómo decirle a un periodista joven que no use herramientas de transcripción automática cuando compite en redacciones reducidas y con tiempos cada vez más cortos?
¿Qué decirle a una estudiante de primera generación universitaria que usa inteligencia artificial para aclarar conceptos que nunca pudo trabajar con acompañamiento personalizado? ¿Cómo cuestionar a una madre soltera que recurre a contenidos digitales para entretener o educar a sus hijos mientras trabaja jornadas extendidas?
En todos estos casos, la desconexión no aparece como una opción libre, sino como un privilegio estructural. Por eso, cualquier llamado a “apagar las pantallas” que no considere estas condiciones corre el riesgo de convertirse en un reproche moral, antes que en una propuesta política o pedagógica viable.
Aquí conviene detenernos en algunos datos.
De acuerdo con el Digital Education Council Global AI Student Survey 2024, 86% de los estudiantes reporta usar IA en sus estudios, siendo herramientas como ChatGPT las más populares. Hemos hallado que resumen textos, buscan ideas, pero también les piden hacer trabajos difícilmente detectables por “anti plagios”. Máxime cuando muchas instituciones no cuentan con lineamientos claros para el uso de IA.
En el ámbito laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, entre el 30 % y el 40 % de los puestos de trabajo en América Latina y el Caribe están expuestos de alguna manera a la inteligencia artificial (IA) generativa, y que esta exposición se vincula en gran medida a la situación económica de los países.
Por supuesto, es necesario humanizar el debate. No basta con compensar la aceleración tecnológica desde una lógica meramente instrumental. Pensar la inteligencia artificial exige preguntarnos qué hay detrás del algoritmo, hablar de sus efectos y, sobre todo, imaginar otros espacios vitales posibles.
Algunas propuestas —como introducir pausas, límites o zonas de baja mediación tecnológica— pueden funcionar en contextos muy específicos. Sin embargo, en gran parte de América Latina estas ideas suenan a utopía. No por ello deben descartarse, pero sí entenderse como difíciles de materializar en el corto plazo.
Si a las personas se les ofrecieran espacios vitales donde pudieran desarrollar su vida con seguridad y desde su propia libertad, probablemente existirían alternativas reales frente a la hiperconectividad. Pero en territorios atravesados por el crimen organizado, la inseguridad cotidiana, la precariedad laboral y conflictos familiares persistentes, pensar la desconexión como una opción generalizada resulta poco realista.
Se suele mencionar, por ejemplo, que Steve Jobs retrasó el uso de dispositivos móviles con sus hijos hasta la adolescencia. La pregunta incómoda es evidente: ¿quién puede vivir hoy, en la mayoría de los hogares latinoamericanos, bajo condiciones similares a las de Steve Jobs?
Aun así, existen resquicios. El deporte, el arte, la vida comunitaria y, especialmente, repensar la función de la escuela, pueden abrir grietas en un contexto marcado por la aceleración y la autoexplotación. Como han señalado distintos filósofos contemporáneos —piénsese en Byung-Chul Han—, no vivimos únicamente bajo coerción externa, sino bajo un régimen donde la autoexigencia mantiene activo el circuito del consumo y la producción de datos.
Como señala el estudioso Abraham Montaño, seguimos generando valor incluso cuando creemos estar descansando. De ahí la urgencia de preguntarnos dónde y cómo podemos ser relativamente libres de esa lógica, aunque sea de forma parcial. La independencia absoluta quizá no sea posible, pero las opciones sí pueden construirse.
Pensémoslo con seriedad y sin regaños hacia quienes sobreviven en condiciones hiper aceleradas (y quizás precarizadas) y para quienes estas herramientas tecnológicas no son un lujo, sino —muchas veces— puntos de fuga, apoyos momentáneos o estrategias de resistencia cotidiana.