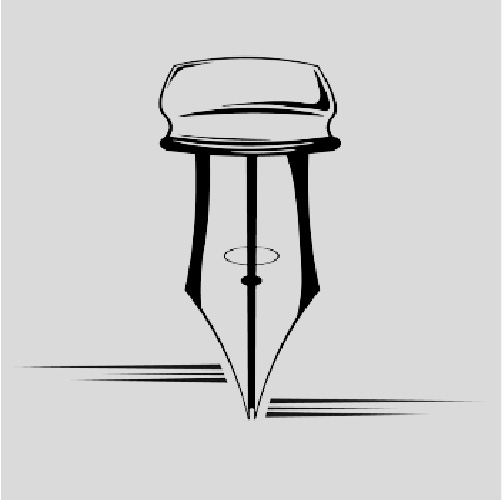Con el 25 de mayo como centro, que fue el día exacto del centenario del nacimiento de Rosario Castellanos (1925-1974), han podido confirmarse este año los distintos valores de su personalidad y su escritura. Mucho se ha dicho de la autora, y lo que es más importante: más allá de las apologías, ella ha estado presente en palabra e imagen. Por la apertura del archivo que custodia su hijo, Gabriel Guerra Castellanos, pudo darse una exposición en San Ildefonso; y de ella surge ahora un volumen, Este minuto único y eterno, en el que se reproducen gráficamente algunos de los materiales exhibidos, y en el cual cuatro especialistas aprovechan algunos de los papeles mostrados para confirmar ciertos momentos de su vida pública o del avance de su obra.

Antes que leerse, el libro puede ser revisado visualmente. Su valor principal está ahí, en lo que se rescata y estuvo guardado por décadas, embodegado, luego de la muerte repentina de la escritora. Se asomó a ese universo de forma privada Eduardo Mejía en el rescate de la novela Rito de iniciación (1997), que marcaba nuevas rutas, como primer alejamiento del ciclo chiapaneco. Ahora se tiene acceso, además, a otra documentación. Laméntese que, en algunos casos por malas decisiones del diseño, aparezcan como miniaturas y sólo puedan ser revisados con lupa.
Están, por un lado, las fotografías. En la de portada, se le ve jovencísima recargada en un auto como de los años cuarenta que tiene abierta la cajuela, y ella en actitud resignada, como quien sabe que no podrá solucionar el desperfecto. Hay una, hermosa y bien desplegada, de ella disfrazada de payasito en Comitán en 1930, cuando tenía cinco años. En un par están ella y su hermano Mario Benjamín, muerto prematuramente, suceso referido en Balún Canán (1957) y que le significó, de forma brutal, darse cuenta de esa inequidad en los aprecios que era entonces “natural” en la estructura familiar, donde ser niño era de mayor valor que ser niña. Lo explica así Rosario Castellanos (citada por Diana del Ángel): “Aunque nunca me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo continuara viva y coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir” (p. 18).
Se exhiben distintas credenciales, de la secundaria y de la Universidad. Una foto de cuando navegaban ella y Dolores Castro en el barco italiano Argentina rumbo a España, en 1950. Y en la misma página, en formato mínimo, está aquella foto tomada en la Catedral en la que pueden ser identificados —aunque el pie no detalla sino a Rosario Castellanos y Dolores Castro— Efrén Hernández, Emilio Carballido, Sergio Magaña y Marco Antonio Millán, como el grupo que participaba en la revista América.
Se le mira en Acapulco o en el Cañón del Sumidero; en su boda con Ricardo Guerra, embarazada de Gabriel, con sus hijastros Ricky y Juan Pablo Guerra, en sus diversos estudios, con el rector Ignacio Chávez o con Rubén Bonifaz Nuño y Agustín Yáñez, o con Salvador Elizondo o su gran amigo Raúl Ortiz… Está aquella foto famosa tomada en Rectoría de la UNAM en que se le ve rodeada por Carlos Valdés, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce y Alberto Dallal.
Y están los textos que aprovechan el material rescatado: Diana del Ángel hace una detallada semblanza; ella misma y Diego Alcázar revisan la poesía; Laurette Godinas examina la narrativa y el teatro; Andrea H. Reyes se detiene en la escritura ensayística, y Diego Alcázar habla de su labor institucional. Se reproducen, aquí y allá, portadas y contratos de los libros. Hay, finalmente, una cronología.
Todo ello, textos e imágenes, constituyen un retrato integral de la autora. Y se vuelven un marco adecuado para escucharla de nuevo, como cuando dice: “Los acontecimientos que me suceden son, vistos desde fuera, insignificantes. A semejanza de la mujer honrada, carezco de historia. Y, excepto la de escribir, no sustento ningunas otras convicciones. Y, excepto la de escribir, no confieso ninguna otra pasión” (p. 53).
Destaca una cita más, que acaso desdice la percepción que entonces tenía Rosario Castellanos del recibimiento dado a su obra, acaso oscurecida por otras experiencias literarias que en la época parecían más importantes, y que con el tiempo se han deslucido. Eso que quizá era cierto en los años sesenta, no lo es ahora, donde se le valora, pienso yo, debidamente. Pero antes no era así, por lo que comentó: “Decir que he transitado de la poesía a la prosa (narrativa y crítica) es suponer que los lectores, esa especie en cuya extinción los que escribimos no queremos resignarnos a creer, conocen mis libros. Pero la experiencia me indica que tal suposición es muy aventurada y, para ser más exactos, falsa. Que los lectores, si aún existen, habrán ejercido su profesión en otros textos, y que mis obras no se han difundido tanto como yo quisiera” (p. 87).
Rosario Castellanos es leída y se difunde. Tiene lectores que conocen bien sus libros, a los que vuelven una y otra vez. Trasciende a su centenario con gran presencia; como ella diría, viva y coleando.