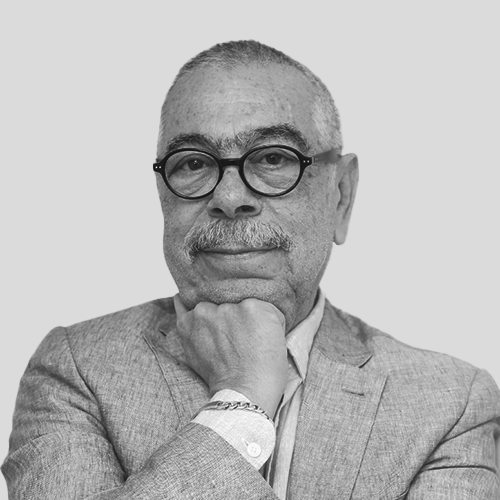(Ahora que ha muerto, muchos de los artículos sobre su persona y obra han sido titulados con sus composiciones, o citado versos completos de sus letras. No es poca cosa).
Tenía oído para pepenar la sabiduría del mismo pueblo que lo encumbró. Estudió apenas hasta el quinto de primaria —tampoco estudió música— pero se llenó los tímpanos de pop, ranchero, sones, banda, boleros, baladas, rumba, rock y hasta salsa. No sabía leer música pero la entendía tan bien que componía por intuición. El sentimiento musical estruja el corazón, el músculo que palpita y que olvidándose del cerebro se permite la emoción; rendirse ante el drama de vivir, donde el conocimiento poco importa. Punto.
Era tan buena su capacidad de escuchar que hizo el verso perfecto, musicalizado, con “Amor eterno” (quien lo dude, que lea en circulodepoesia.com la disección poética de la pieza hecha por Yuri Vargas, aunque no es la única con versos de primera). Es un poeta popular sin ninguna presunción intelectual. Texto y música en la composición son como la carne y el hueso, no se pueden separar. Ese oído iletrado caló profundo en el sentimiento del idioma castellano, como José Alfredo Jiménez o Agustín Lara. Sus letras compiten por igual.
Su éxito no fue un golpe de suerte ni lo encumbró la televisión. No. Fue su empeño, su terco afán de ser compositor, tanto, que defendió sus derechos autorales y se los quitó a quienes habían saqueado su patrimonio. Diez años peleando por su obra hasta que venció y regresó con un nuevo disco, Pero qué necesidad. Un artista contra el mundo del hurto y el plagio. De tonto, ni un pelo. Sin apellidos ni familiares o poderes fácticos que lo encumbraran —no cualquiera puede decir eso—, el oído iletrado —aunque suene cacofónico—, nos dejó para siempre.
Inmortal es aquel a quien las masas se niegan a ver muerto y se apropian de su arte, como María Félix o Pedro Infante. Es lo que estamos viendo en las calles del país: lo cantan, lo interpretan, lo quieren, como Gabriel García Márquez pedía para su escritura. (Escribo “escritura” y pienso que sin música nadie puede comunicar nada, porque haría falta oído. Él tenía el don, con esa sintaxis que empataba a la perfección con una música que se adhería como cadencia en subidas y bajadas sentimentales, lejos de la razón). Porque el arte —culto o popular— no razona: comunica. Y no hay explicaciones para el gusto, o el disgusto.
Se vale que exista gente que no aprecie su trabajo. Lo que no se vale es descalificar sin argumentar, cuando poco se sabe de verso y música. O sin siquiera detenerse a escuchar con atención, para diseccionarlo y apartarlo del oído que se dice refinado. Lo popular siempre vive alejado de los ismos: una lección más para los informados pero no cultos. Tener información no es tener cultura.
Siempre me importó poco aquello de “lo que se ve, no se pregunta”. Pero ahora que termino de escribir estas líneas, a él —más que a nadie— México le debe que existan menos crímenes de odio por homofobia. Machos o no, casi todos —repito el casi— cantamos con él. Hasta Norberto Rivera.
Gracias, Juan Gabriel.